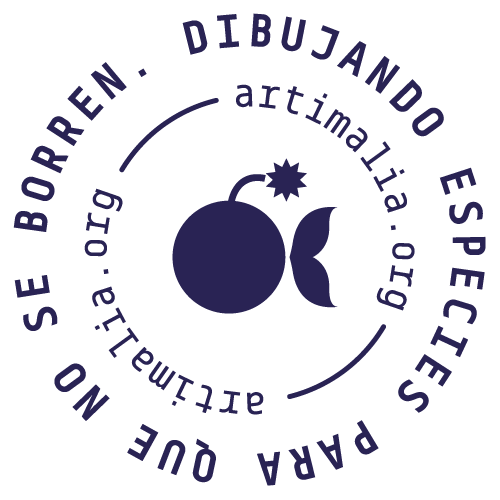En mi primera semana de vida me apresaron y no volví a mi casa. Me ataron dentro de una caseta, con otros animales que no conocía. Entre bufidos y arañazos conseguí encontrar un rincón en aquella celda.
En dos meses de viaje, vi lugares que olían a miel y otros a heno mojado, pero ninguno como mi osera. Al cabo de dos estaciones, una tarde, a la hora de dormir, escuché como la caravana se paraba. Con curiosidad comencé a olfatear otros aromas. Pero el tratante me sacó de la jaula al poco y, con gesto serio, me dejó sobre una mesa. El color azabache de mi lomo y el cobrizo de mis costados, así como mi pequeña estatura, fueron elogiados por la persona que acompañaba al tratante. Espiando con sigilo, los hombres me palpaban y hablaban, me miraban los dientes y susurraban.
Ahora vivo en una jaula mayor, y me dan la comida que quiero siempre que gruña y asuste cuando salto al anfiteatro. Mi familia, aún en el bosque, seguirá con sus vidas. En uno de mis viajes, desde Roma a Túnez, puede que conozca a otro oso del Atlas como yo. Y entonces, como le pasó al anterior, el nuevo será “la estrella” y a mí me matarán.